Escribí este texto hace casi 8 años, como charla para la III Reunión de Informática y Ética: La Ética en la Ciencia Ficción. Tengo la mala costumbre de escribir las charlas, luego me las intento aprender de memoria (tarea que cada día resulta más difícil) y finalmente las suelto como puedo. En este caso, tras volver de San Sebastián la dejé sin mirar durante todos estos años, pasando de un disco duro a otro a medida que iba cambiando de ordenador.
Releyéndola hoy, me queda claro que intenté hablar sobre todo de la incapacidad predictiva de la ciencia ficción que es, quizá paradójicamente, su mejor aspecto, porque al generar escenarios la mejor ciencia ficción nos invita a pensar (la peor nos dice que lo que ya pensamos no precisa modificación alguna). Por supuesto, también tengo la sensación de que la escribió una persona similar a mí pero diferente en varios aspectos. No es que no crea hoy más o menos lo se dice, pero al leer el texto repetidamente me encuentro exigiéndole mentalmente a su autor que justifique este punto o que demuestre aquella afirmación. Por esas razones la he dejado tal cual, sólo corrigendo las erratas que he podido encontrar. Ni siquiera he modificado las referencias a la presentación (¿cómo no iba a haber una presentación?) que le dan cierto carácter episódico.
Lo que pasó fue lo siguiente. Hace poco, unos amigos hablábamos de ciencia y tecnología en el canal de IRC que suelo frecuentar (sí, el IRC sigue existiendo). Comenté que en una ocasión yo había escrito sobre un tema cercano, hice una búsqueda rápida (gracias Spotlight) y les envié este texto. Les gustó. Y bien, siempre puede gustar a alguien más.
Cuando el futuro nos alcance
Los desafíos de la tecnología del mañana a la luz de la ciencia y la ficción
Donostia, 4 de diciembre de 2003
¿Qué fue del futuro? Nos habían prometido tantas cosas: vivir en la luna, viajar por las estrellas, robots que limpiarían la casa, un avión personal para cada uno de nosotros, edificios que se elevarían kilómetros en el aire, teletransportación, civilizaciones extraterrestres, curas para las grandes enfermedades del mundo, etc… Se nos prometieron muchas cosas. ¿Qué fue de ese futuro? ¿Dónde están las imponentes estaciones espaciales de 2001? ¿Los replicantes de Blade Runner? ¿Y los viajes rápidos por el espacio de La guerra de las galaxias? ¿Qué tal va lo de resucitar dinosaurios?
La pregunta me recuerda una escena del cómic Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbon. Watchmen es un excelente ejemplo de ciencia ficción, de mundo alternativo que explora posibilidades que no se dieron en el mundo real. En este caso, los superhéroes existen, y tenemos a un montón de personas vestidas con leotardos que saltan por ahí resolviendo los problemas del país y del planeta. La realidad es que resolver, resuelven más bien poco. Y en un momento dado, Buho Nocturno (que no deja de ser una versión de Batman algo calzonazos) le pregunta a El Comediante (que a mí se me antoja un Capitán América como hubiese sido en la realidad): “¿Qué fue del sueño americano?” Y la respuesta de El Comediante, cínico como siempre, es bien simple: “Se hizo realidad”.
La respuesta es casi Zen en su simplicidad, pero totalmente exacta. Al igual que el sueño americano, el futuro se hizo realidad, y el mundo del siglo XXI está aquí. Podemos mirar a nuestro alrededor y verlo. Son tantos los ejemplos que sería una imposibilidad nombrarlos todos. Tomemos un par de ellos.
Hace una década, muy pocas personas en el mundo se conectaban a Internet, entre otras cosas porque Internet no existía más que como una oscura herramienta académica. Hoy día, Internet forma parte de nuestras vidas y ofrece posibilidades impresionantes. Casi todas las imágenes que he usado en esta presentación las he tomado, sin vergüenza, de la red de redes. Lo mismo sucede con los teléfonos móviles, que hace diez años eran caprichos de ricos (si se los podían permitir) y que hoy son una realidad cotidiana. Como dice el anuncio, “¿recuerdas cuando llamabas a un sitio y no a una persona?” Esa pregunta resume un cambio de mentalidad y social acaecido en menos de una década. Es una pregunta asombrosamente concisa, y sin embargo, contiene el germen de toda una reflexión sobre la realidad actual. Yo recuerdo cuando iba a la biblioteca a consultar la enciclopedia en lugar de buscar en Google.
Pero sorpresa, el maravilloso mundo del futuro de 2003 ha resultado ser completamente diferente al mundo que los futurólogos de hace treinta años predijeron. ¿Debemos sorprendernos? La verdad es que no; la ciencia ficción no se ha caracterizado nunca por sus habilidades proféticas. O mejor dicho, como los echadores de cartas, la ciencia ficción ha realizado tantas predicciones diferentes que inevitablemente ha acertado en alguna ocasión. No podemos felicitarla por los aciertos sin reprenderla simultáneamente por sus fallos. Por tanto, mejor no hagamos ninguna de las dos cosas.
Y ahora una pregunta importante, ¿nos hubiese gustado vivir en el mundo que predecía la ciencia ficción? No hablo de los paisajes destrozados por la guerra nuclear, ni en una de las distopías; no, claro. Me refiero a uno de esos escenarios futuro perfectos de superficies cromadas, donde todo el mundo es feliz.
William Gibson, famoso por su popularización del ciberpunk y campeón del ciberespacio, tiene un cuento llamado “El continuo Gernsback” que posiblemente sea su mejor aportación al estudio del impacto social de la ciencia ficción. Un fotógrafo recorre Estados Unidos fotografiando edificios diseñados cuando el futuro era reluciente y utópico; es decir, el futuro del progreso continuo tal y como lo concibió Hugo Gernsback, el creador del término ciencia ficción y la persona que más hizo por definir la idea del futuro que tiene el género: un mundo de progreso continuo, de avances cada vez más asombrosos, con su historia futura perfectamente definida: primero los planetas, luego las estrellas. Sin quererlo, el protagonista del relato se encuentra de pronto sufriendo visiones de ese mundo futuro alternativo, de unos años ochenta que no existieron nunca pero que los autores que escribían para las revistas de Gernsback habían imaginado y consideraban posible. He aquí una descripción de una de esas ciudades del futuro imaginadas por el pasado:
Había agujas sobre agujas en relucientes escalones de zigurat que trepaban hasta un templo dorado central rodeado por las alocadas pestañas radiadoras de las gasolineras de Mongo. Podrías ocultar el Empire State Building en la más pequeña de esas torres. Carreteras de cristal se elevaban entre las agujas, atravesadas y atravesadas de nuevo por suaves formas plateadas como gotas de mercurio en movimiento. El aire estaba lleno de naves: gigantescas alas voladoras, rápidas formas plateadas (de vez en cuando una de las formas mercuriales de los puentes aéreos se elevaba graciosamente en el aire y volaba para unirse a la danza), dirigibles de un kilómetro de largo, libélulas flotantes que eran girocópteros…
Lo que el protagonista comprende, después de ver a unos habitantes de ese mundo, es que el futuro tal y como fue imaginado no tenía nada que ver con su presente. Era limpio, aséptico, no sabía nada de límites tecnológicos, de problemas ecológicos, de luchas sociales, de tensiones o guerras. En muchos aspectos era una utopía, pero tan absolutamente estéril que se convertiría en una pesadilla para cualquier ser humano. Era un mundo utópico al precio de ser limitado, de estar constreñido y admitir a unos pocos, a los elegidos que podían aspirar a él. Al final del relato, el protagonista compra el periódico, tan confortablemente lleno de las tragedias y alegrías de la realidad de todos los días. El vendedor le comenta que vaya un mundo en el que vivimos, aunque podría ser peor. A lo que el protagonista responde “Cierto –dije-, o incluso más, podría ser perfecto”.
(Las cosas no han cambiado tanto como podríamos pensar. Recordemos el imponente Los Ángeles de Blade Runner, la nueva Metrópolis de Otomo o el Coruscant del universo de La guerra de las galaxias. La gran ciudad enorme y desproporcionada sigue dominando nuestra imaginación. Burke estaría orgulloso.)
Por tanto, ¿debemos preocuparnos por el futuro? Pues sí, la verdad. Como se dice popularmente, en el futuro vamos a pasar el resto de nuestras vidas, y más nos vale considerar seriamente lo que queremos o no queremos hacer. Nace ahí el problema ético de todo futuro, la gran pregunta: ¿qué queremos hacer? Y su inversa igualmente importante: ¿qué no queremos hacer? ¿Qué nos gustaría que no sucediese?
Lo curioso es pensar que el futuro es un invento relativamente reciente. Es decir, siempre ha existido el mañana. Un día sucedía a otro, el sol salía, se ponía, llegaba la noche, y luego, a empezar de nuevo. Sí, efectivamente, había cambios. Moría el rey y llegaba otro. El señor feudal de turno desaparecía y algún heredero ocupaba su puesto. Y si teníamos mucha mala suerte, la guerra hacía acto de presencia. Pero día a día, la vida era razonablemente igual para la mayoría, los siervos que trabajaban la tierra. Uno se dedicaba al trabajo de su padre, y era razonable esperar que los hijos ocupasen el mismo puesto.
Y un día nació el futuro. Se instaló en nuestras mentes la consciencia de que mañana podía ser diferente a hoy. Quizá podamos fijar ese punto durante la revolución industrial, cuando la tecnología comenzó a tener un impacto importante sobre la vida de mucha gente. De pronto había que hacer otras cosas (es posible que nosotros mismos conozcamos a personas que nacieron cuando los hermanos Wright apenas habían volado y que vivieron para ver el aterrizaje en la luna; apenas 66 años). De pronto se nos exigían otras habilidades. Aún así, a mí me gustaría retroceder un poquito más: al nacimiento de la ciencia moderna. Porque siempre ha habido tecnología: llevamos ropa, teníamos arados, etc… Pero cuando la tecnología se imbricó con la ciencia —de tal forma que hoy es difícil distinguir una de otra, porque la ciencia precisa de la tecnología para avanzar y la tecnología se apoya en la ciencia para crear sus maravillas– se produjo un fenómeno nuevo, una explosión deliberada, dirigida, una carrera rapidísima hacia el futuro. El futuro es hijo de la tecnología, o quizá sea mejor otra metáfora: la tecnología es el motor que mueve el futuro. Sin ella, tendríamos mañana, pero no futuro tal y como lo entendemos nosotros.
El movimiento es tan rápido, que muchas veces llegamos tarde al futuro. No porque no llegue el día de mañana, que llega, eso seguro, sino porque intentamos enfrentarnos al futuro, darle forma y sentido, con las expectativas y razonamientos éticos del pasado. Aquellas ideas que nos sirvieron tan bien cuando las cosas no cambiaban, o lo hacían lentamente, se nos deshacen entre las manos intentando comprender el presente del futuro en el que vivimos. Les puedo poner un ejemplo muy simple: Lee M. Silver comenta en su libro Vuelta el Edén que hasta mediados del siglo veinte algunos tribunales norteamericanos consideraban que los niños nacidos por inseminación con semen de donante, que no implica contacto físico entre los participantes, eran ilegítimos y que la práctica era adulterio. Incapaces de separar la sexualidad de la reproducción, su lógica les obligaba a llegar a esa conclusión.
¿Puede ayudarnos la ciencia ficción a movernos por el futuro? Pues sí. Pero no porque prediga el futuro. Eso es imposible, y quien afirme conocer la forma del mundo por venir probablemente intente vendernos algo. No, la ciencia ficción puede ayudar porque nos enfrenta a mundos extraños, a tecnologías nuevas, a sociedades diferentes, muchas de ellas totalmente imposibles. La ciencia ficción no es Casandra, prediciendo como una loca sobre las murallas de Troya sin que nadie le haga caso. No, tendríamos que buscarnos otro mito, uno en el que su protagonista invierta el tiempo en generar experimentos mentales, en plantearse escenarios, en decir “¿y si esto fuese así? ¿Y si se pudiese hacer tal cosa?”. Ésa, en resumen, es la esencia de la buena ciencia ficción. Se nos da bien razonar por analogías, y cuantos más ejemplos tengamos de sociedades diferentes, que se enfrentan a retos que nosotros todavía no hemos encontrado, pues mejor.
¿Hay contenido ético en plantearse cómo podría ser una nueva tecnología, qué podríamos sacar de un nuevo descubrimiento científico? Pues sí, y mucho. La razón es bien simple: habitualmente se considera que la tecnología y la ciencia son neutrales, que no tienen mayor efecto sobre el mundo que aquel que queramos darle. Nada más lejos de la realidad. La ciencia fundamental alterar nuestra posición en el universo. Nos obliga a desechar ideas, a aceptar otras nuevas, a cambiarnos de sitio. Piensen en Copérnico, que nos arrojó del centro del sistema solar. Piensen en Hubble, que nos dijo que nuestra galaxia no era la única. Piensen en Einstein, que nos quitó la cómoda certidumbre newtoniana de que ocupábamos el punto de referencia perfecto. E igualmente, toda tecnología implica una forma de ver el mundo, una metafísica (palabra que me gusta mucho y me gustaría reivindicar y limpiar de sus connotaciones mágicas). Toda tecnología implica una forma de relacionarnos
Un ejemplo.
Hoy, cuando hablamos de redes, pensamos en Internet. Una red grande, global, descentralizada, donde las terminales son inteligentes y también nodos perfectamente legítimos en la red. En suma, una red en la que se intenta minimizar la jerarquía. En la práctica, eso no es del todo así, pero la idea en principio es ésa. Pero hay otras posibilidades, como el Minitel francés. Minitel se adelantó en parte a su tiempo. Lanzado a principios de los ochenta, se convirtió rápidamente en una forma de comunicación para los franceses. Pero su estructura es mucho más centralizada, mucho más rígida, reflejando quizá la tendencia francesa a una estructura de ese tipo. Minitel es menos flexible que Internet, pero también es más fácil de usar y en algunos aspectos más segura. Ganas algo y pierdes algo, como en toda decisión que tomas. ¿Cuál es mejor? Pues depende de tu punto de vista. Internet está construida desde un punto de vista igualitario y su estructura refleja esos valores. Minitel es obra de una organización extremadamente jerárquica. Una la construyeron académicos y científicos, y la red confía en la capacidad de sus usuarios. La otra fue diseñada por burócratas y refleja una ligera desconfianza hacia el ciudadano.
En el análisis final, las dos son redes, y sin embargo, sus estructuras reflejan valores diferentes, y condicionantes éticos diferentes. ¿Es mejor tenerlo todo controlado? ¿Es mejor dar libertad? Internet ofrece mucha libertad y por tanto es muy flexible: la innovación es fértil y rápida: obsérvese el asombroso desarrollo de la web. Sin embargo, confía tanto en la buena voluntad de sus usuarios que es muy fácil abusar del sistema: recuérdese el spam.
Consideremos CyberSyn, la “internet chilena”, de la que quizá no hayan oído hablar. Creada por el gobierno de Allende, se ideó para dar poder al pueblo, mejorando la interacción entre las fábricas, y rechazando el modelo centralizado soviético que su ideología política parecía imponerles. Después del golpe de estado, los militares no tardaron en deshacerse de ella. Era simplemente tecnología, pero su concepción de base chocaba con los valores que un régimen dictatorial defiende.
Ahora piensen un momento en los intentos de implantar sistemas de protección de copias en nuestros ordenadores. Es necesario proteger los derechos de autor, porque los creadores deben percibir una remuneración por su trabajo, ¿pero hasta el punto de quitarnos el control de las máquinas que hemos pagado y que mantenemos en nuestros hogares? ¿Cómo se equilibran los derechos de los creadores y los derechos de los consumidores?
Aunque defendamos la neutralidad de la tecnología, somos dolorosamente conscientes de que no es así. Posiblemente el mejor resumen se dé, precisamente, en una película de ciencia ficción: 2001: Una odisea del espacio; en la transición entre el segmento del amanecer del hombre y el vals cósmico. Tenemos a un proto-humano, un simio más o menos desarrollado, que por influencia del misterioso monolito (tan desprovisto de rasgos que podría representar cualquier cosa) ha descubierto las herramientas. Un hueso en concreto. Y descubre el placer de destrozar cosas con él, sobre todo matando. De ahí arranca todo: nos dan un hueso y machacamos con él, como a quien le dan un martillo y cree que todos los problemas son clavos. En un momento de emoción, nuestro mono lanza el hueso al aire y, en una de la elipsis narrativas más brillantes de la historia del cine, el hueso cae convertido en una nave espacial, resumiendo así miles de años de desarrollo tecnológico.
Pero 2001 va más lejos. Al final, nos ofrece incluso la posibilidad de la trascendencia. Nuestro desarrollo tecnológico nos convertirá en algo diferente, nos acercará un paso más a una criatura superior: el niño estelar que promete un renacimiento de la especie. Tenemos ahí otra nota habitual de la tecnología, que inmediatamente relacionamos con el progreso. Creemos que progreso y tecnología van unidos.
Y sin embargo, lo primero que nos enseña la ciencia ficción es que tales conceptos están lejos de ir unidos. El progreso es una valoración humana. Si las cosas nos van bien en el futuro, tenemos progreso. Si las cosas no van bien, no importa el nivel de desarrollo tecnológico, no habrá progreso. 1984 es el ejemplo que viene inmediatamente a la mente. George Orwell predice una sociedad bajo un control tan férreo que ningún ser humano querría vivir en ella. Pero Un mundo feliz de Aldous Huxley —con su título tan deliciosamente irónico incluso en inglés: Brave New World— nos presenta una sociedad todavía más deshumanizada. Los conocimientos científicos han avanzado tanto que es posible crear seres humanos en el laboratorio, cada uno adaptado perfectamente a la posición social que va a ocupar en la vida y por tanto feliz de ocuparla. ¿Qué podría ser más perfecto? Pero ese mundo, más que feliz, es más bien un mundo ordenado. Todo está en su sitio, sí, ¿pero valía la pena pagar el precio? ¿Perdimos en el proceso algo que valorábamos?
Lo interesante de esas dos obras es que su influencia se ha extendido de tal forma que incluso sin haberlas leído uno reacciona instintivamente ante ellas. Nuestra percepción de lo que las tecnologías modernas de control informático podrían traer vienen matizadas por Orwell. Pensemos si no en películas como Brazil de Terry Gilliam o Minority Report de Steven Spielberg que exploran desde diferentes puntos de vista la posición de un individuo en una sociedad con control absoluto. En la primera, sólo existes mientras la burocracia te tenga registrado. En la segunda, hasta tu futuro está bajo férreo control.
Si creen que la ciencia ficción no tiene nada que decir sobre el futuro, consideren un segundo las arañas espías de Minority Report. Piensen en esos bichos recorriendo por un edificio, registrándolo todo y a todos, violando hasta la más íntima de las intimidades. Y lo peor no es eso, lo peor es que se considera tan normal, que los inquilinos dejan lo que estén haciendo para facilitar el registro, y luego siguen con sus peleas o lo que sea. ¿Minority Report nos prepara o nos advierte?
En realidad, la respuesta a la pregunta no importa demasiado. Lo importante es que las novelas y películas de la ciencia ficción nos presentan esas situaciones en toda su dimensión humana. Es muy fácil elucubrar sobre si tal cosa sería factible o no, o conveniente o no. Pero verlo es algo muy diferente, experimentarlo emocionalmente es otra cosa. Tenemos a un personaje concreto, en el que hemos invertido ciertas emociones durante un buen rato, y de pronto, ese personaje sufre cierto trato. ¿Estaríamos dispuestos a consentirlo?
Y la respuesta a esa pregunta define ya nuestra posición ética con respecto a esa tecnología.
Tan poderosa es la técnica de tener a un personaje concreto sufriendo o disfrutando del futuro que su uso escapa al terreno de la ficción. Autores de libros de divulgación, por otro lado muy serios, no vacilan en presentarnos situaciones concretas del futuro, en un intento de situarnos en el lugar de personas que tendrán que sufrir el uso de ciertas tecnologías. Voy a poner unos ejemplos: Volver al Edén de Lee M. Silver (que ya he nombrado), El futuro del sexo de Robin Baker y The Transparent Society de David Brin.
Lee M. Silver va presentando posibles escenarios. Por ejemplo, una pareja de lesbianas que desea tener un hijo. Hasta ahora, eso se lograba con semen de donante, con lo que una de ellas era la madre biológica y la otra… bien, la otra no. Sin embargo, pronto la tecnología permitirá que las dos sean madres biológicas de la criatura, sin intervención de ningún hombre. De ahí, ¿cuánto tiempo hasta tener nacimientos virginales? Robin Baker va todavía más allá y presenta escenarios que son casi historias de ciencia ficción por sí mismos. Alterna capítulos. En uno, explica una técnica en concreto y en el siguiente ilustra cómo esa técnica cambiará los usos sociales. En uno de los capítulos más asombrosos, o desagradables, cuenta como un hombre preserva sus testículos implantándoselos a una rata macho. Cuando quiere tener un hijo… bueno, ya se lo imaginan.
Por otra parte, no son los primeros en reflexionar de esa forma. Un escritor de ciencia ficción, como no, se les adelantó algunos años: John Varley. Si alguien ha escrito de clonaciones, nuevas formas de reproducción y la preservación de la personalidad humana, ha sido él. Su novela Y mañana serán clones… va de… ya se lo imagina, ¿no? Pero fue en sus cuentos, recopilados en España en las antologías La persistencia de la visión y En el salón de los reyes marciano, donde exploró las múltiples posibilidades de la clonación. Vamos, que a los lectores de John Varley el 23 de febrero de 2000 no nos pilló por sorpresa. Dolly, la clonación de un mamífero, era algo que esperábamos desde hacía tiempo. Sin embargo, los expertos en ese campo, nos confiesa Lee M. Silver en su libro, creían que tal cosa era imposible.
Aún así, el problema de la biología suele ser otro. La clonación no debería asustar a nadie, porque en realidad clones ya tenemos. Todos los hermanos gemelos idénticos son clones unos de otros. De hecho, se parecen más entre sí de lo que podría parecerse a mí un clon mío. Ellos compartieron el mismo útero, mientras que mi clon, previsiblemente, se desarrolló en una madre de alquiler (lo que a su vez plantea otros problemas éticos: ¿se debe pagar dinero por la reproducción?). Normalmente lo que asusta es la posibilidad de la manipulación genética para obtener seres perfectos. A veces es el simple hecho de la manipulación genética: ¿cómo osaremos mancillar el código genético de un ser humano?
Por desgracia, esa posición no soporta ningún análisis serio. Se sustenta en una simple confusión. Buscando el alma, nos topamos con el ADN, y mucha gente ha decidido que alma y ADN son lo mismo y si uno es sagrado el otro también lo es. Sin embargo, siempre habrá gente dispuesta a modificar el código genético de sus hijos para darles ventajas en la vida. ¿No procuramos enviarlos a las mejores escuelas? ¿No intentamos que tengan lo mejor? Y si se pueden comprar buenos genes con dinero, ¿qué padre se negaría?
Ésa precisamente es la posición de Gregory Stock en su libro Redesigning Humans. Choosing Our Children’s Genes. Sucederá inevitablemente. Sea legal o no, alguien acabará pagando por modificar el código genético de su hijo. Nancy Kress, ya dentro de la ficción, explora un territorio similar en su trilogía de los mendigos, iniciada con Mendigos en España. Si fuese posible eliminar el sueño, ¿quién se beneficiaría? ¿Se crearía una casta social nueva?
Ahí radica el gran temor de las modificaciones genéticas. Si fuesen posibles, ¿se escindiría la sociedad en dos estratos diferenciados? ¿Crearíamos superhombres por un lado y supermonstruos por otro? Peor aún, ¿los humanos normales que conocemos hoy acabarían siendo considerados monstruos? ¿Cuál es la mejor solución? ¿Prohibir? En ese caso estarían disponibles sólo para aquellos dispuestos a violar la ley y a pagar el precio correspondiente. ¿Garantizar el acceso gratuito a esas técnicas? En ese caso habría que sufragar un gasto médico ingente.
Y hablando de genética. Cuando yo era pequeño, tenía un juego de química. Los niños de ahora pueden tener un juego de genética, para examinar ADN y emular a los héroes de CSI. Uno se imagina a un niño diciendo: “papá, papá, tu ADN y el mío no coinciden”.
Dejemos la biología, que en realidad conforma el grueso de lo que se quiere decir cuando se habla de ética científica, y sigamos.
El caso de David Brin en su The Transparent Society es algo diferente. David Brin es especialmente conocido como escritor de ciencia ficción, pero ése es un libro de ensayo, donde examina el futuro de la intimidad. ¿Qué pasará cuando el mundo esté lleno de cámaras e ir por la calle implicará ser grabado por quizá miles de ellas? Es más, ¿y si todas esas cámaras están instantáneamente conectadas a la red? En el laboratorio que hay junto al mío, en la universidad, investigan con redes neuronales para reconocer imágenes. Alguna empresa emprendedora podría cruzar muchas bases de datos, buscar caras entre la multitud y servir anuncios personalizados. Esa escena de Minority Report ya no parece ciencia ficción. Y no hay escapatoria. Las cámaras llegarán queramos o no. Y prohibirlas, no hará más que lleguen de tapadillo.
David Brin, buen conocedor del género, usa el truco de poner siempre al lector en el centro del dilema. Siempre hace preguntas con un “tú”. Por ejemplo, supongamos dos ciudades. Una está llena de cámaras, pero sólo unos pocos elegidos tienen acceso a ellas. La otra también está llena de cámaras, pero todo el mundo tiene acceso a ellas para ver lo que registran. ¿En cuál de esas dos ciudades querrías vivir? Si eliges la primera, estarás a merced de los ricos y poderosos, porque serán los que tengan acceso a la información ofrecida por las cámaras. Si escoges la segunda, la intimidad tal y como la conocemos desaparecerá. Difícil decisión, pero muy importante.
¿A qué otros problemas éticos nos podemos enfrentar en el futuro a cuya resolución, o planteamiento, nos pueda ayudar la ciencia ficción?
Muchos, muchos, francamente muchos. Voy a escoger unos pocos.
El estudio del cerebro nos obligará a mirarnos con otros ojos. Cuando conozcamos cómo somos realmente por dentro, cómo pensamos, cómo sentimos, ¿qué imagen tendremos de nosotros mismos? Hay muchos libros que han intentando responder a esa pregunta. El más fascinante, posiblemente sea The Mind’s I de Hofstadter y Dennett, científico y filósofo respectivamente. Estamos ante un collage, una recopilación de textos que van cubriendo las distintas posibilidades. Muy interesante, pero insatisfactorio desde el punto de vista que estamos tratando aquí. Por suerte, tenemos un autor de ciencia ficción dispuesto a aceptar el reto: el australiano Greg Egan, un hombre extraviado en la neurología. Sus novelas exploran nuestra naturaleza en su nivel más básico y fundamental, el funcionamiento de la mente como producto del cerebro.
Greg Egan lleva años explorando alternativas a nuestra configuración cerebral actual. Nosotros llevamos siglos alterando el funcionamiento del cerebro, aunque sólo sea emborrachándonos. Pero, ¿cómo será el mañana si disponemos de drogas para incrementar nuestra inteligencia? ¿Los avances en tecnologías no invasivas permitirán algún día leer nuestros estados cerebrales? ¿Podremos hacer que el cerebro se repare? ¿Debemos permitir alguna de esas cosas? Si las prohibimos, ¿nos arriesgamos a que sólo los ricos disfruten de ellas? Greg Egan ha escrito sobre estas cuestiones y otras más, aunque quizá su creación más seductora sea la joya Ndoli. Aparece en muchas de sus obras, pero quizá la más deslumbrante y terrible sea “Learning to be me”. Descubrimos que a corta edad se te implanta un dispositivo, la joya en cuestión, prácticamente indestructible, que va tejiendo una red por todo tu cerebro. La joya va “escuchando” las reacciones de tu cerebro a los estímulos externos y poco a poco va a aprendiendo a ser tú. Con el tiempo, la imitación es tan perfecta, que las reacciones de la joya son indistinguibles de las reacciones del cerebro real. En ese momento, ¿cuántas personas hay? ¿Una? ¿Dos? Si dos sistemas responden exactamente de la misma forma ¿son el mismo? La cuestión no es totalmente filosófica, porque llegado a cierta edad, te cortan el cerebro, lo sustituyen por una materia esponjosa (más que nada para satisfacer al riego sanguíneo), y la joya toma el control del cuerpo. Después de todo, la joya lleva muchos años aprendiendo a ser tú, y es la misma persona. ¿O no?
Imaginen que eso se pudiese hacer. ¿Avanzará la informática tanto como para que eso sea posible? Eso sí que es un problema ético. Y en cuanto uno lo medita unos minutos, coincidirán conmigo que Greg Egan más que ciencia ficción escribe novelas de terror.
La fascinación neurológica de Greg Egan no se detiene ahí. En Ciudad permutación explora la posibilidad de copiar a los seres humanos en un sistema informáticos. No tienen cuerpos físicos, pero responden como las personas que fueron. ¿Están vivas o muertas? ¿Tienen derechos?
Ya que estamos con copias informáticas, ¿qué hay de la inteligencia artificial? Ningún problema por ahí, ¿verdad? Pues mejor no ir tan rápido. Ya la que podemos considerar primera novela de ciencia ficción, el Frankenstein de Mary Shelley, trataba precisamente ese tema. Fabricamos un ser inteligente en el laboratorio, y luego qué hacemos con él. ¿Y si le da por comportarse libremente como hacen los seres inteligentes que conocemos? Es decir, nosotros. O se convierta en el Bender de Futurama, ese robot ladrón, mentiroso y en general canalla.
Y si les da por hacer cosas todavía más sorprendentes.
Vamos un segundo a Japón. País fascinante, que vive prácticamente 18 meses en el futuro. Howard Rheingold en Smart Mobs ya comenta que el futuro se le reveló un día de primavera del 2000. Se paseaba por Tokio (¡como le envidio!) y de pronto se dio cuenta de que la gente miraba a los teléfonos móviles en lugar de hablar con ellos. ¿Qué estaba pasando? Pues que esos japoneses habían descubierto otros usos para esos aparatos. Hace tres años ya sabían que servían para otra cosa. Nosotros ahora estamos empezando a recibir los primeros teléfonos con cámara. Por ejemplo, éste mismo que uso yo. Ya ven, un Nokia 3650 con una cámara que tiene una resolución de 640×480 píxeles. Mientras tanto, los japoneses disponen ya de teléfonos con cámaras de un megapíxel. Incluso tienen un lugar de peregrinación tecnológico, el distrito de Akihabara donde se puede conseguir lo último de lo último. Ellos usan lo que nosotros usaremos dentro de unos meses.
Lo curioso de Japón es que su cultura es completamente diferente a la nuestra. Y sin embargo, están inmersos en una tecnología que en muchos aspectos supera a la que nosotros tenemos disponible. Merecería un estudio en profundidad examinar cómo se combinan ambos aspectos de las realidad moderna japonesa.
Pero a lo que iba. Japón parece un país en sintonía con el futuro, tanto que casi lo canalizan. Y esa sintonía se manifiesta en sus formas culturales más populares. Y de todas ellas, posiblemente el manga sea la más popular de todas y sus películas de anime reflejan lo que sus creadores esperan del futuro. El futuro visto por los japoneses, la verdad, no es muy halagüeño, aunque quizá en ese punto pese el ser la única nación que ha sufrido un bombardeo atómico. Y de todos los aspectos que han reflejado en su cine, me quedo con uno: una escena de la película Ghost in the Shell en la que una inteligencia artificial pide asilo político.
¡Asilo político!
Y ya que estamos, sueldo, pensión y seguro de invalidez transitoria.
Y por qué no. Pensemos un momento en Animatrix, el ejercicio de animación a propósito de la película Matrix. En particular, en el segmento titulado “El segundo renacimiento”. Vemos a robots trabajadores. ¿Cobran esos robots? Parecen inteligentes; ¿con qué criterio les negamos ese derecho? Supuestamente, si somos capaces de crear inteligencias artificiales, también seremos capaces de almacenar la personalidad de un ser humano en un sistema informática. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Que uno surgió de un cuerpo humano? La verdad, parece poco en lo que sustentar una diferencia de trato.
Centrémonos ahora en la nanotecnología.
La nanotecnología es una posibilidad abierta. Nadie sabe si es posible o no. Pero supongamos por un momento que lo sea. Estamos hablando de máquinas diminutas, que podrían ir por ahí y hacer cosas fascinantes. Limpiar residuos, procesar minerales, arreglar problemas circulatorios, e incluso permitir nuevas formas de transmisión física de información. Si creen que copiar cedés es un problema consideren lo siguiente. Estamos en nuestra casa, tan tranquilos, y de pronto nos apetece comprar un reloj nuevo. Ojeamos el catálogo, holográfico por supuesto (todo es holográfico en el futuro), y nos decidimos por un modelo en particular. Lo pedimos a la tienda y a los pocos minutos un dispositivo instalado en una esquina de nuestra casa (o en el garaje) comienza a funcionar. En su interior, las nanomáquinas están ocupadas recreando un reloj idéntico al que vimos en el catálogo. Es más, puede que sea el primer reloj de su clase que exista en todo el mundo, y el holograma que vimos no fuese más que una fantasía generada por ordenador. La maquinita lo ha fabricado a partir de materias primas que periódicamente renovamos. Materias primas mucho más baratas que el reloj original en sí.
Ahora bien, si cualquier objeto físico se puede recrear con esa facilidad, ¿qué sentido tiene la propiedad privada? Si alguien me roba, digamos, la caseta del perro, ¿debo enfurecerme o pedir a la máquina que fabrique una nueva? Si la unicidad de los objetos desaparece, ¿qué valor podría tener la Mona Lisa o cualquier obra de arte? Pues un futuro así es el que imagina Neal Stephenson en La era del diamante. Las naciones estados no han podido soportar la aparición de la nanotecnología, el derrumbe de la industria basada en lo material, y el mundo se ha dividido en una serie de tribus, cada una ocupada de sus propios intereses.
Pero los recursos son limitados, me dirán ustedes, habrá que pagar por la materia prima.
Pues no, porque si tenemos nanotecnología, conquistar el sistema solar sería un juego de niños, y los recursos de nuestros planetas cercanos son prácticamente ilimitados. Y con un poco más de esfuerzo, las estrellas están ahí al lado. Con recursos ilimitados, ¿qué tipo de sociedad podríamos crear? Pues algo así como la Cultura, la sociedad creada por Iain Banks en sus novelas de ciencia ficción. Recursos ilimitados implica libertad absoluta. Quieres un reino, pues fabrícatelo. Quieres una nave espacial para ti solo. Ah, mala suerte, porque en la Cultura las naves espaciales son seres inteligentes y por tanto miembros de pleno derecho.
Uno de los aspectos más interesantes de la Cultura es que no está atada a los planetas. Con tecnología suficientemente avanzada, vivir en un planeta es un incordio, por el pozo de gravedad y esas cosas. Es mejor tener colonias artificiales e ir vagando por el espacio.
¿Será posible? Nadie lo sabe.
Y ahora, un metaproblema. ¿Pueden nacer nuevas formas de ética? ¿Puede la tecnología generar éticas diferentes a las tradicionales?
Curiosamente, la respuesta es sí.
Y ya ha aparecido.
La llaman la ética del hacker, la ética de una sociedad basada en la información, y ha sido descrita en muchos lugares. Neal Stephenson la da a entender en En el principio fue la línea de comandos…, aunque probablemente su bíblia sea La ética del hacker y el espíritu de la era de la información de Pekka Himanen. Un resumen muy bueno, aunque sin referenciar a ninguno de ellos, se encuentra en “Three Systems Of Ethics For Diverse Applications”. El autor, Chris Phoenix, la describe como una ética de uno a múltiples, es decir, muchas personas, normalmente completos desconocidos, se benefician de tus actos. Una ética colaborativa, que respeta la autoría pero no necesariamente la propiedad, que se sustenta sobre la habilidad, que defiende el intercambio libre de información. El participante no busca la riqueza o el poder, sino la reputación. En ese sistema ético, eres tu reputación.
Por supuesto, no es más que una versión de la ética científica. En círculos científicos, la reputación es más importante que cualquier otra consideración, y el intercambio de información, dadas ciertas circunstancias, se considera primordial. Pero no ha sido hasta la aparición de los sistemas modernos de comunicación que ese sistema ha podido trascender el entorno limitado físico para extenderse a escala global. Esa ética es la que impulsa el movimiento de software libre.
¿Hay alguna novela de ciencia ficción que ejemplifique la ética del hacker?
Pues sí, la hay: la trilogía de Marte de Kim Stanley Robinson, compuesta por Marte rojo, Marte verde y Marte azul. Lo que describe esa trilogía es el esfuerzo por colonizar Marte, pero no cómo un proyecto dirigido desde un punto central, sino como un esfuerzo en red, una colaboración entre todos, que produce un resultado mayor que la suma de las partes. Tú haces lo tuyo, y el resultado final es un nuevo planeta en el que vivir. El volumen final es ya directamente utópico, porque su autor es un utopista. Pero hay una diferencia.
Si uno consulta el volumen The Farber Book of Utopias, que contiene ejemplos de utopías desde el remoto Egipto hasta nuestros días, descubrirá algo que quizá le sorprenda: por lo general, sin que importe el signo político, son totalmente abominables. En general, parten de una concepción clara de cómo debe ser una sociedad ideal. Como el ser humano rara vez se adapta a esa sociedad, pues deciden cambiar al ser humano, ya sea por reeducación o por métodos más expeditivos. Las utopías de Robinson son diferentes. Él parte de los seres humanos tal y como son e intenta, en sus novelas, establecer mecanismos de convivencia.
Ética del hacker, sí. La tecnología al servicio de la condición humana. No al revés, pretender que la condición humana se adapta a la tecnología.
Dejemos ya los ejemplos y volvamos al fondo de la cuestión, ¿para qué sirve la ciencia ficción? La repuesta es bien simple: no sirve para nada. Porque es ficción y no realidad. Sin embargo, nos permite entrever posibilidades y, paradójicamente, el hecho de que no sirva para nada nos permite aprender de ella. ¿Qué aprendemos de la ciencia ficción?
Aprendemos que el futuro es un hamletiano territorio tecnológico del que ningún viajero regresa. No debemos conformarnos con suponerlo, haciendo cábalas sobre su geografía definitiva o explorar alguna región que se nos antoja especialmente canalizadora del mañana. No podemos renunciar a la tecnología porque es parte de lo que somos y nos ayuda a ser quienes somos. Por tanto, no podemos renunciar al futuro, porque llegará inevitablemente queramos o no. Eso de volver al pasado está bien como fantasía, pero es poco probable que funcione en la realidad.
¿Qué debemos hacer entonces? Debemos pensar en el futuro que queremos. Porque el futuro, tal y como nos repite insistentemente la ciencia ficción, no es un lugar. No está ahí esperando a que lleguemos y lo ocupemos. No es ninguna última frontera. El futuro se fabrica día a día y por tanto es un artefacto humano como otro cualquiera. El futuro, en definitiva, se reclama como nuestro.
Muchas gracias.

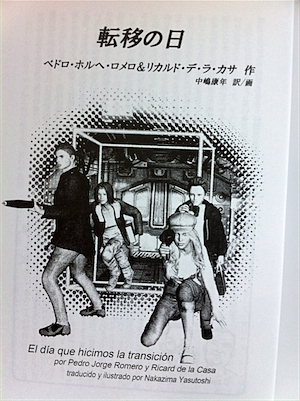
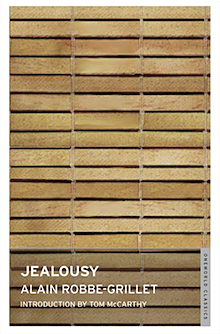

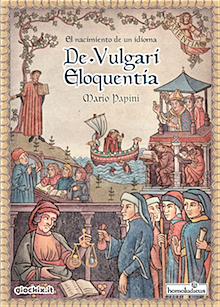 Juego de Mario Papini —también publicado en España por Homoludicus—,
Juego de Mario Papini —también publicado en España por Homoludicus—, 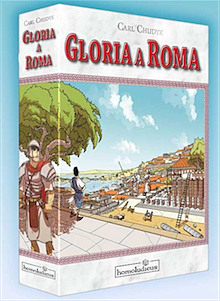 Juego de Carl Chudyk que quería probar desde hace tiempo y que ya había decidido comprar al saber que Homoludicus lo iba a publicar en España en una nueva versión con gráficos bastante mejores. El objetivo de
Juego de Carl Chudyk que quería probar desde hace tiempo y que ya había decidido comprar al saber que Homoludicus lo iba a publicar en España en una nueva versión con gráficos bastante mejores. El objetivo de  Yo soy más bien poco trekkie, así que el tema de este juego no me atraía especialmente. Pero el nombre del diseñador, Reiner Knizia, y el hecho de que fuese cooperativo hacían que
Yo soy más bien poco trekkie, así que el tema de este juego no me atraía especialmente. Pero el nombre del diseñador, Reiner Knizia, y el hecho de que fuese cooperativo hacían que 
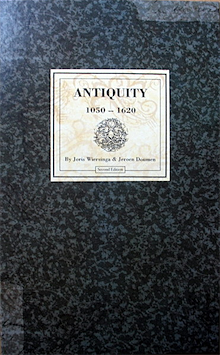 Aquí tenemos la joyita, la rareza de estas jornadas. Fue Bascu el que me habló de este juego, que él define como una especie de
Aquí tenemos la joyita, la rareza de estas jornadas. Fue Bascu el que me habló de este juego, que él define como una especie de